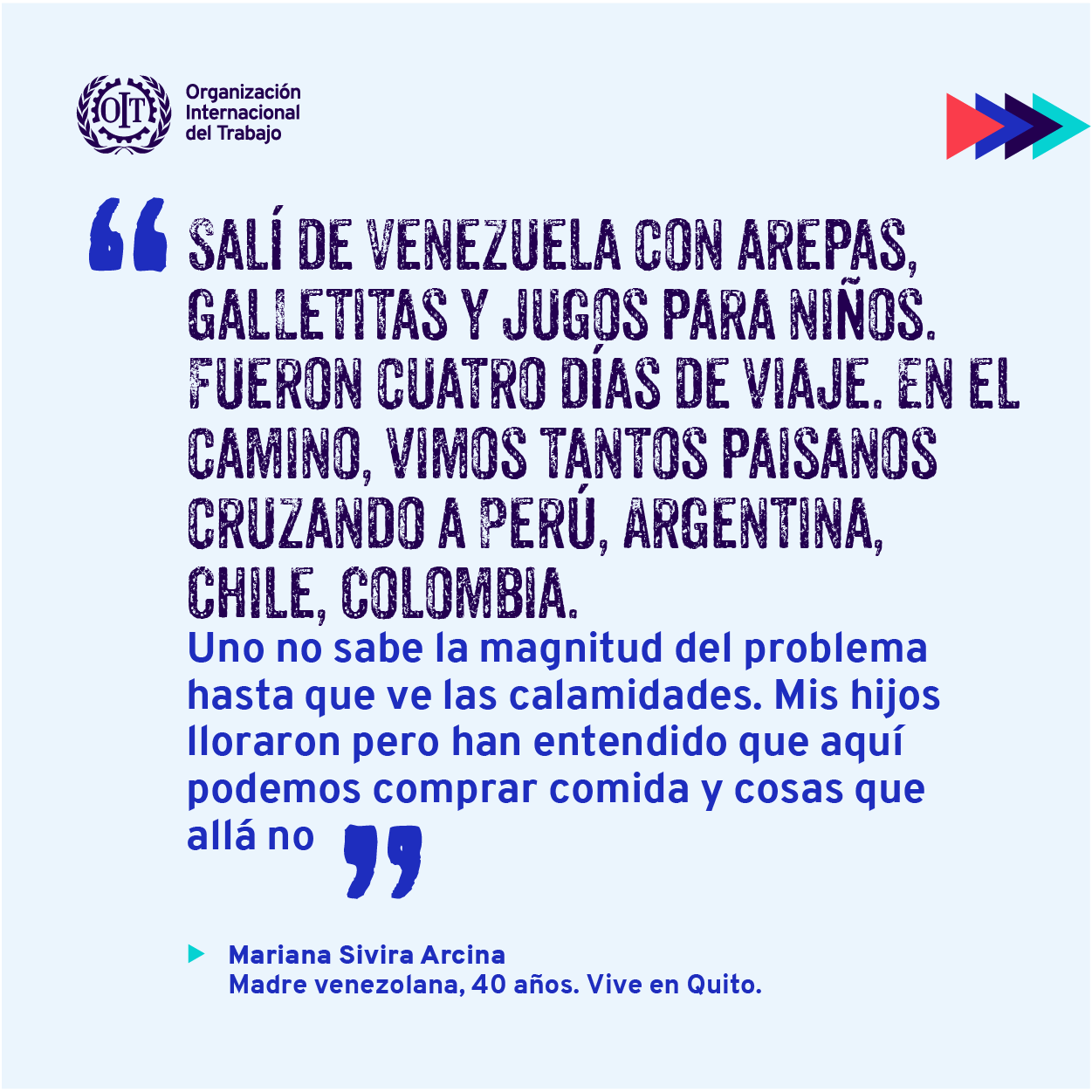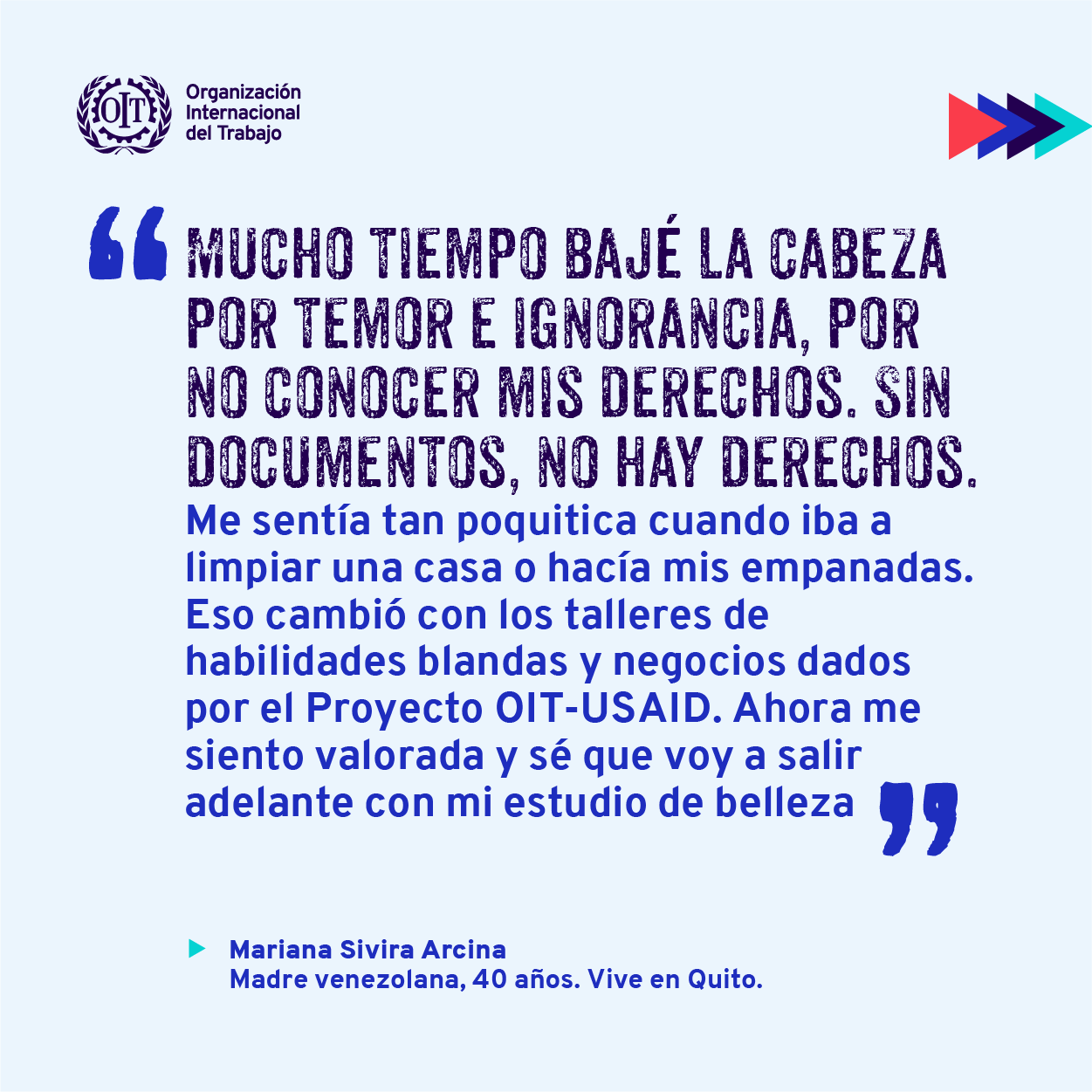Historias de vida
Mariana Sivira Arcina
Madre venezolana, 40 años. Vive en Quito.
En un momento, Mariana Sivira y su esposo Néstor empezaron a vender sus pertenencias: el auto, la moto… Hasta que ella le dijo: ‘Tienes que salir de aquí, porque si no vamos a terminar vendiendo todo y no vamos a salir. Llegamos a pasar hambre”. Vivían en Yaracuy. Cuando se fue, Mariana tenía medio kilo de azúcar y tres plátanos maduros para alimentar a sus tres hijos: Crisven, Justa Isabel, José Alejandro; 16, 10 y 9 años. Con solo estudios secundarios, ella trabajaba en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). Él lo hacía en un taller de pintura. Ella ganaba 2 dólares. Le alcanzaba para comprar un cartón de huevo y un kilo de queso.
“Fue una situación bastante difícil, siento mucha tristeza. Encerraditos en casa, no decíamos nada para no preocupar a nadie. Mis hijos estaban flacos y no me daba cuenta. Veo mis fotos de 3 años atrás, impresionante lo delgaditos que estaban. Pierdes la noción de las cosas. Entras en una resignación, sientes que no puedes nadar”, relata Mariana. El 2016 su esposo se marchó a Quito. Estuvieron un año y medio separados. Hasta que el jefe del taller mecánico donde trabajaba le prestó el dinero para que pudieran viajar.
“Salí de Venezuela con arepas, galletitas y jugos para los niños. Fueron cuatro días de viaje. En el camino, vi a tantos paisanos cruzando a Perú, Argentina, Chile, Colombia. Uno no sabe la magnitud del problema hasta que ve las calamidades. Mis hijos lloraron pero han entendido que aquí podemos comprar comida y cosas que allá no”. Le alquiló la casa a su prima por 50 dólares. Con ese dinero ayuda a su mamá. “Mi papá la dejó. Ella está con mi hermano que tiene síndrome de Down. Me tiene solo a mí”, dice.
Pasó, explica, por las tres fases del migrante. En la primera se vive la desesperación por solventar los gastos. En la segunda, se siente que no se puede más. En la tercera, si la persona no se ha regresado, es porque ha pasado todo y puede salir adelante.
“Mucho tiempo bajé la cabeza por temor e ignorancia, por no conocer mis derechos. Sin documentos, no hay derechos. Me sentía tan poquitica cuando iba a limpiar una casa o hacía mis empanadas. Eso cambió con los talleres de habilidades blandas y negocios dados por el Proyecto OIT-USAID. Ahora me siento valorada y sé que voy a salir adelante con mi estudio de belleza”.
Por ahora, su esposo es el único que tiene residencia temporal. El dinero aún no alcanza para tramitarle al resto de la familia. Pero ha puesto toda la fe en el oficio que aprendió de su madre, la peluquería. Emprendimiento que armó con la ayuda económica que recibió tras sustentar su propuesta en los talleres de la Fundación de las Américas (Fudela) dentro del Proyecto OIT-USAID. “Gracias a esto he cambiado mi forma de pensar, tenemos que salir adelante. Y vamos a luchar”.